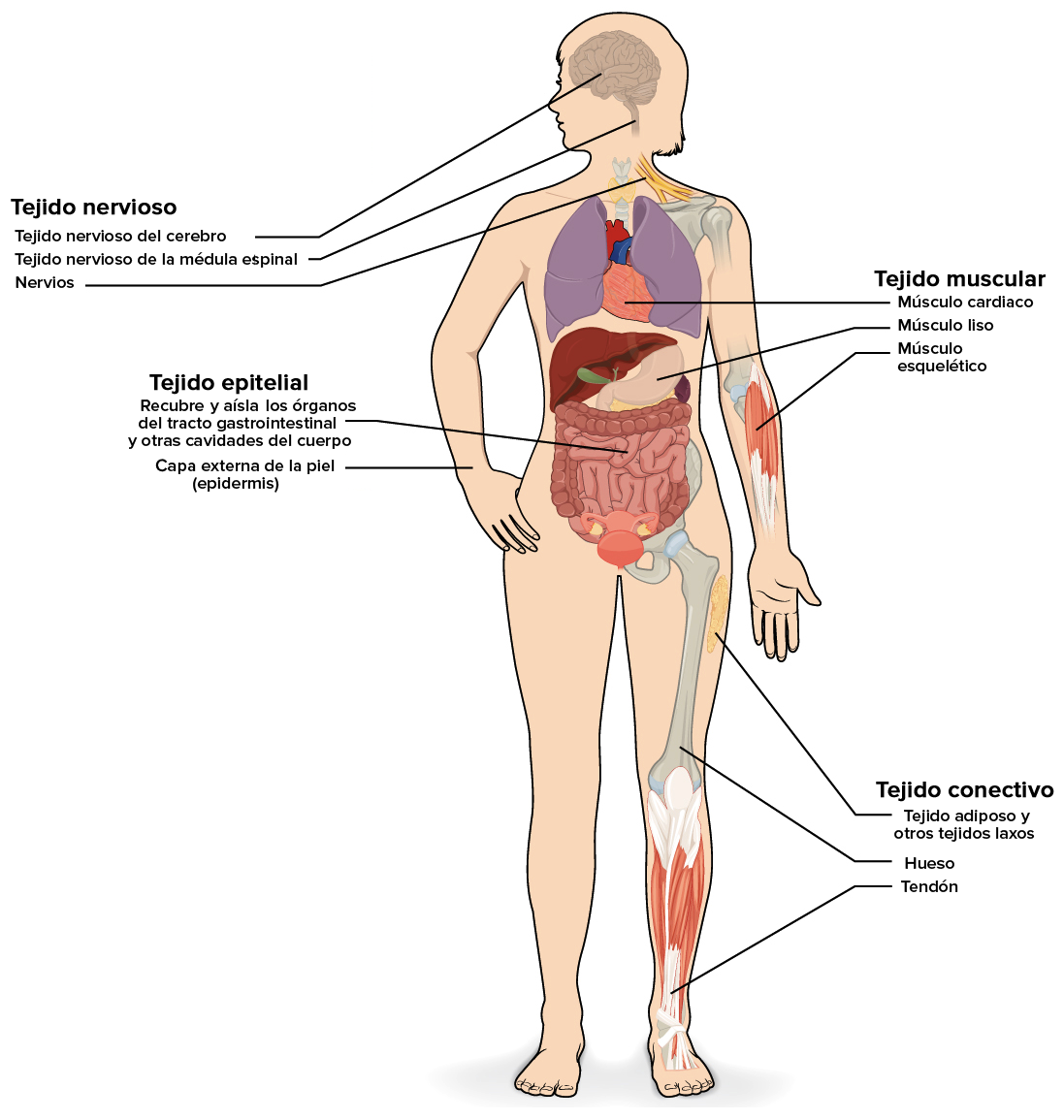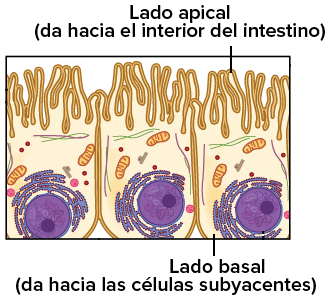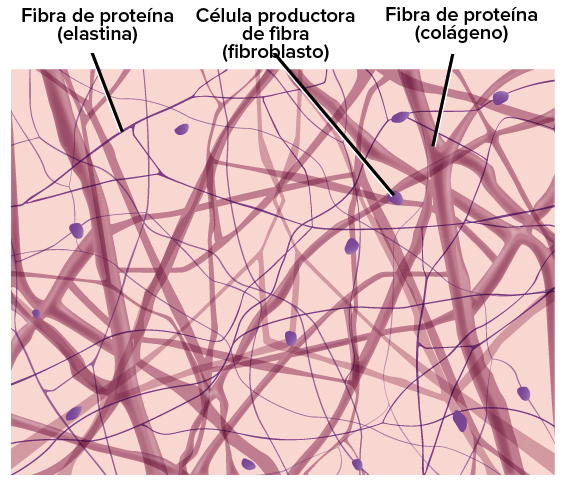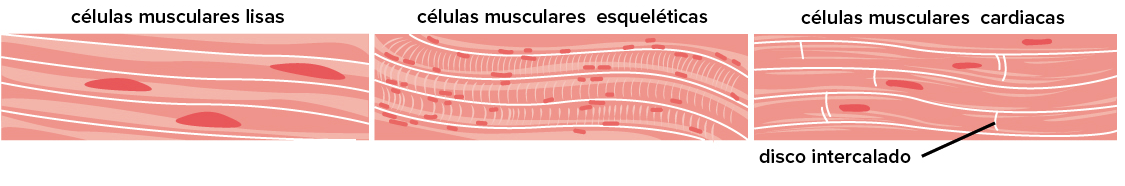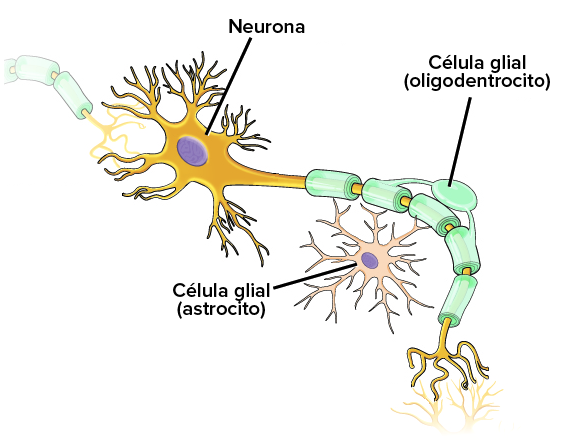LA TEORÍA EVOLUTIVA
La teoría de la evolución por selección natural propuesta por Charles Darwin en El Origen de las especies es una de las teorías más revolucionarias de la historia, tanto, que más de un siglo después de ser propuesta, aún suscita polémicas y arduos debates y, a pesar de su aparente simplicidad, todavía no la hemos comprendido en todas sus dimensiones.
No es casualidad que el filósofo norteamericano Daniel Dennett titulara una de sus obras La peligrosa idea de Darwin, haciendo hincapié en esta idea. Vamos a acercarnos a su historia.
El siglo XIX en el bando de los malos
A principios del siglo XIX dominaba todavía en la recién nacida biología dos teorías acerca de la evolución de las especies: el
fijismo y el
catastrofismo (ambas resumidas en el creacionismo). La primera, firmemente representada por el prestigioso naturalista sueco
Karl Von Linneo, sostenía lo que se había pensado desde el comienzo de los tiempos (lo que ya pensaban Aristóteles, Teofrasto o Plinio): las especies han permanecido inmutables,
fijas, desde siempre. No hay evolución de ningún tipo. Desde que Dios creó a los caballos, una yegua siempre ha parido caballos, y aunque unos caballos pueden diferir unos de otros, nunca lo suficiente para que la yegua dé a luz a otra especie diferente.
Es curioso el caso de que Linneo, en su obra fundamental, su Systema naturae (1735), ya catalogaba al hombre entre las demás especies de animales. Va a ser el primero en hablar de homo sapiens y de ubicarnos entre los demás primates. Al hacerlo, sin querer, va a inaugurar el fructífero debate acerca del origen biológico del hombre. Sin embargo, su postura fue siempre muy clara: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no ha evolucionado de ninguna otra criatura previa. Nunca pensó que las similitudes entre hombres y monos, significaban la evolución desde un ancestro común.
Es más, Linneo va a ser pionero a la hora de clasificar las especies. Antes de él, los animales y las plantas se catalogaban en función de su zona geográfica o de su utilidad, por ejemplo, culinaria o farmacológica. Linneo clasificará las plantas por sus mecanismos de polinización y fructificación y, al hacerlo, establecerá parentescos evolutivos entre plantas (verá que hay plantas con mecanismos similares porque han evolucionado unas de otras). No obstante, aquí no verá rastro alguno de evolución, sino solo la grandeza de la mente de Dios al haber diseñado a sus criaturas siguiendo unos determinados planes. Una lástima, estaba muy cerca.
La segunda teoría era el
catastrofismo, egregiamente representado por
Georges Cuvier, grandísimo paleontólogo, fundador de la anatomía comparada y uno de los hombres más brillantes de su época.
Cuando el registro fósil empezó a agraabían producido extinciones masivas. La Biblia está llena de grandes siniestros y cataclismos, por lo que el catastrofismo no solo mantenía el fijismo, sino que lo hacía, si cabe, más cristiano aún.
Pero pronto apareció otro problema con los fósiles: en estratos recientes aparecían especies que no estaban en estratos más antiguos, es decir, que habían aparecido posteriormente. Si Dios había creado el Cosmos de una vez… ¿de dónde salían esos organismos? Aquí Cuvier se basó en una nueva formulación del catastrofismo ya elaborada por el suizo
Louis Agassiz:
la teoría de las creaciones sucesivas. Dios había repoblado periódicamente la Tierra creando nuevas tandas de especies. El relato del Génesis lo corroboraba: Dios no creó todo de una vez, sino que eran seis días de creaciones sucesivas. El registro fósil no hacía más que verificar la Biblia.
El siglo XIX en el bando de los buenos
Al contrario de lo que cree mucha gente,
la teoría de la evolución existía mucho antes que Darwin (Incluso algunos griegos habían especulado ya con ella). Su mismo abuelo,
Erasmus Darwin, había defendido ya la idea. Otros, como
Buffon, habían especulado con ideas similares, si bien, las exponían solo a modo de hipótesis o conjetura. Sin embargo, durante toda la época ilustrada hasta comienzos del XIX, no había nada sólido, ni una teoría bien pergeñada ni datos empíricos que la respaldase.